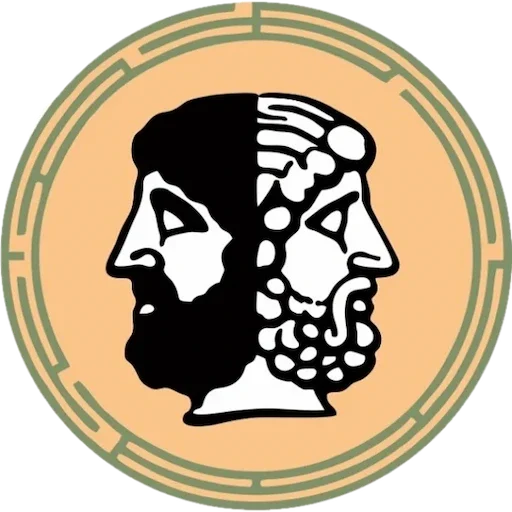En la última década, con una marcada aceleración en el último lustro, el mundo se ha vuelto más inestable, y ello ha arrojado ganadores y perdedores. Claro está que centrarnos en todos los actores, grandes y medianos, requeriría de una extensión considerable, razón por la cual nos ocuparemos de analizar brevemente la situación de las principales potencias cuyas acciones moldean el gran tablero global: Estados Unidos (EE. UU.), la República Popular China, Rusia y la Unión Europea (UE).
¿A quiénes ubicaríamos entre los perdedores en el escenario actual? China y la UE son los principales apuntados.
Por un lado, entre la pandemia y la conflictividad global, Beijing afronta una marcada desaceleración del crecimiento. Proyectos como Made in China 2025 y la creación de un mercado interno robusto han debido ser abandonados o postergados mientras el Gobierno intenta resolver los problemas económicos derivados de la burbuja inmobiliaria que estalló en 2024, el alto endeudamiento del sector privado y el elevado número de desempleo juvenil.
¿Cómo incide la conflictividad global en esta ecuación? La obtención de recursos por parte de China deriva fundamentalmente de su capacidad exportadora. Es la fábrica del mundo y principal socio comercial de más de un centenar de países. Pero esta fortaleza a su vez entraña una debilidad: es muy dependiente de la situación global. La interrupción de las cadenas de suministro o el aumento de los costos logísticos, por ejemplo, por los ataques de los hutíes que impiden el comercio por el mar Rojo –además de encarecer los seguros-, golpean especialmente ese comercio mundial del cual China es, por lejos, el principal actor del sistema global. De igual manera también afecta, por ejemplo, la prolongación de la Guerra de Ucrania, que ha ocasionado que se resienta el vínculo entre China y la UE, su principal socio comercial. Se observa, en particular, cómo llevó a Alemania, de estrechas relaciones con Beijing a la recesión.
Es momento de seguir entonces con el escenario que enfrenta la UE. No había logrado superar la crisis financiera de 2008, que debió enfrentar la pandemia y, fundamentalmente, la guerra en Ucrania. Ambas ocasionaron un rebrote de las tensiones internas, además de una profunda crisis económica en varios de sus miembros, como la ya mencionada Alemania. Los aumentos en el costo de la energía han ocasionado una severa caída en la productividad, un aumento de la inflación, pérdida de empleos, y no se ha logrado una estrategia común para resolver el problema. En paralelo, surgen movimientos nacionalistas hacia el interior de los países europeos, algunos con tendencias antiunionistas, que permiten dudas sobre la misma existencia futura de la UE como tal.
El caso de Rusia quizás sea un tanto más ambiguo. Si bien muchos analistas vaticinaron que se convertiría en un Estado paria debido a su doble intervención en Ucrania (2014 y 2022) y una economía en problemas, lejos de ello, ha vuelto a ubicarse entre los grandes actores del tablero geopolítico. Pero no es un tema menor que la extensión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) –aún más desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022- hacia sus fronteras debilita seriamente la posición rusa en Europa y la obliga a replegarse sobre el continente asiático, donde podría encontrar, eventualmente, numerosos puntos de choque con China, hoy en día su principal socio. Es decir, podría ver consolidada su posición en la porción de territorio conquistada a Ucrania, a costa de un problema que en el mediano plazo podría ocasionarle severos dolores de cabeza.
Como ganador, solo queda EE. UU. Si observamos su disputa con China, la conflictividad existente de la pandemia hasta acá terminó operando como un factor relevante en el freno al desarrollo económico-comercial chino. Sin embargo, surge la pregunta de si esta estrategia de contención será sostenible a largo plazo sin ajustes significativos. El retorno del gobierno de Trump genera dos escenarios posibles: una competencia pacífica con China centrada en negocios, o la continuidad del caos controlado, es decir, una actitud de participación en los principales conflictos del globo que, lejos de promover una solución, permite su extensión en el tiempo mientras esto obstaculice los movimientos de Beijing. En el primer caso, los avances tecnológicos de China permiten suponer que una competencia mano a mano podrían posicionar a Beijing como ganador. Un ejemplo de ello es que, si bien EE.UU. domina todavía la carrera tecnológica, la sólida posición de China en la producción de tierras raras –minerales vitales para el desarrollo de las nuevas tecnologías-, sumado a su avance sobre el campo de la Inteligencia Artificial (I.A.) y la computación cuántica de forma creciente, podría, en un escenario pesimista, desplazar a Washington a un segundo lugar; el segundo caso, como se mencionó, genera serias dudas sobre su sostenibilidad en el tiempo.
Estrategias de alto riesgo
A los dirigentes chinos no les es ajeno lo dicho anteriormente. A la China defensora de la globalización, de la que obtiene ingentes beneficios, la inestabilidad mundial le limita sus aspiraciones mientras sus vecinos, como India y Vietnam, refuerzan alianzas con EE. UU. y Rusia (que también mantiene estrechas relaciones con Corea del Norte). Aunque Beijing ha avanzado en proyectos como la Nueva Ruta de la Seda, enfrenta obstáculos en cada inversión debido a las tensiones geopolíticas, lo que a su vez dispara dudas acerca de su capacidad para proteger y sostener sus grandes proyectos en el extranjero.
Por ello, en Beijing también existe un gran interrogante sobre el regreso de Trump: ¿traerá consigo un enfoque más pragmático en las relaciones bilaterales o se intensificarán los desafíos inesperados para Beijing?
Distinta es la situación que enfrenta Rusia, que ha acelerado su avance un Ucrania, posiblemente no tanto para alcanzar una victoria total como para consolidar su posición frente a una eventual negociación. Este cambio parece alineado con la expectativa de que Trump priorice un enfoque pacifista, lo que podría ofrecer a Rusia un margen para consolidar su posición territorial en Europa mientras el viraje de Moscú hacia Asia pone en evidencia tensiones latentes con China, particularmente en regiones donde ambos tienen intereses superpuestos.
Transformaciones profundas
No podemos obviar la situación de Medio Oriente: ¿Qué consecuencias ha traído el cambio de régimen en Siria? Para Rusia y EE.UU., por el momento, ninguna. Sus bases en el país siguen intactas, y los contactos con la nueva administración en Damasco parecieran fluir.
Distinto es el caso de China, que ha elegido esperar. Sus dirigentes han expresado preocupación por el hecho de que grupos de uigures -musulmanes suníes que habitan la provincia occidental china de Xinjiang- combatieron en Siria contra Asad con el fin de adquirir experiencia en combate y promover en China una lucha por la liberación del pueblo uigur. Unos nuevos guerreros de la libertad, versión 2.0.
Por lo pronto, Siria sigue siendo un Estado sólo en el mapa, con una violencia estructural que dificulta su reconstrucción. El pasado yihadista de los nuevos dirigentes al poder sólo añade dudas sobre la posibilidad de recuperación siria. Está claro que la evolución de la situación dependerá de las cartas que juegue el nuevo anfitrión de la Casa Blanca.
En el caso de Israel, fortaleció su posición estratégica, consolidando su superioridad frente a sus enemigos. La estrategia seguida frente a Irán y su red de socios debilitó en consecuencia a Hezbolá y Hamás, dejando a Gaza en una situación crítica.
Así las cosas, el año 2025 estará marcado por la implementación de la estrategia de Trump, cuyas promesas de campaña trazaron un panorama ambicioso pero incierto. Su enfoque básicamente parte de la premisa de promover los intereses de EE.UU. sin involucrar al país en nuevos (y viejos) conflictos. Ello podría redefinir la dinámica geopolítica global, aunque es necesario preguntarse, con cierta dosis de cinismo, si acaso es ello posible.