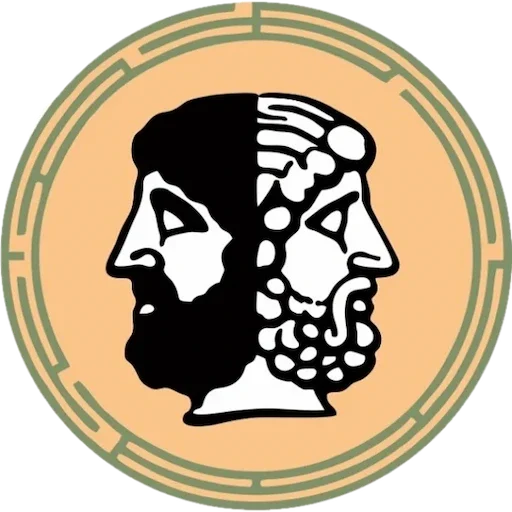¿Hacer a EE. UU. grande otra vez?
Sin descartar la existencia de un plan genial cuidadosamente disfrazado de caos y confusión, los primeros meses del nuevo mandato de Trump dan más bien la impresión de una administración desordenada que, lejos de cumplir con su lema Make America Great Again (MAGA), pareciera estar socavando las bases fundamentales del poder estadounidense.
¿El fin de la hegemonía estadounidense?
Trump ha afirmado, en repetidas ocasiones, que es necesario tanto recuperar el prestigio internacional de EE. UU., así como su poderío económico. Solo así podrá seguir siendo Washington el faro que ilumina el mundo.
Sin embargo, las cartas mostradas por Trump en estos primeros meses, lejos de mejorar la posición estadounidense parecieran estar debilitando algunos supuestos fundamentales que han hecho de EE. UU. la gran superpotencia de nuestra época.
Los dos pilares de la política exterior de Trump hasta el momento parecieran ser dos: uno de raíz económica, los aranceles; el otro, una activa diplomacia, destacándose por su interés en resolver los conflictos que afectan Medio Oriente y la guerra que involucra a Ucrania y Rusia.
Los aranceles como estrategia de negociación
Respecto a los aranceles, las idas y venidas respecto de cuáles serán los porcentajes finales, y a quiénes alcanzará, extiende en el tiempo el escenario de confusión e inestabilidad a nivel global.
Incluso aunque la táctica de imponer aranceles altos, para después suspenderlos y llamar a negociar, pueda entenderse como parte de una estrategia de negociación más amplia, lejos de aumentar el prestigio internacional de EE. UU., pareciera estar debilitándolo.
Sin ir más lejos, en el mundo de las finanzas llaman la atención sobre un movimiento: era lo normal que, en tiempos de zozobra económica internacional, los grandes fondos de inversión llevaran sus dólares a EE. UU. para comprar bonos del tesoro estadounidense, que otorga poca rentabilidad, pero considerado el refugio más seguro que existe. ¿Hasta ahora?
En los últimos meses pareciera que, lejos de volar hacia EE. UU. en busca de seguridad, algunos fondos se están yendo. Ya no sería un refugio tan seguro en el que cubrirse en medio de la tempestad. No se trata de un movimiento en masa, no pone en juego hoy la hegemonía estadounidense, pero es lo suficientemente importante como para comenzar a llamar la atención.
¿Funcionan realmente los aranceles como herramienta geopolítica?
¿Serán de verdad tan eficaces como Trump pretende? Hay un problema de fondo, y es que la economía estadounidense tiene problemas de competitividad respecto a la de otras naciones.
Y ello es así, no por la mala fe de chinos, europeos, japoneses o el mundo entero, sino en buena medida por el pequeño detalle de que la moneda de EE. UU., el dólar, es la moneda de reserva por excelencia, y también la moneda de intercambio internacional, lo que la convierte en una moneda de alta demanda y, en consecuencia, que tiende a ser cara.
Lo que otras naciones intentan solucionar devaluando, EE. UU. sencillamente no lo puede hacer. Se puede devaluar el peso respecto del dólar, imposible devaluar el dólar respecto del dólar.
El dólar como ancla y debilidad de EE. UU.
Esta situación existe y se repite desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, momento en que el dólar se convirtió en LA moneda de referencia a nivel global, uno de los ejes centrales sobre los que se construye la hegemonía estadounidense.
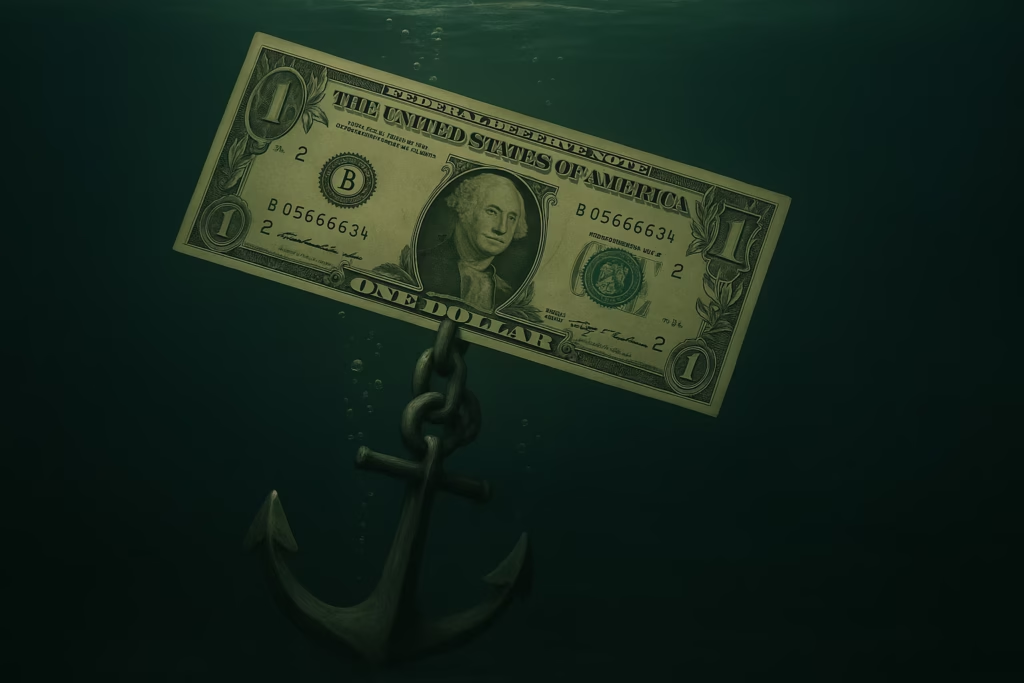
Desde Argentina hasta Mongolia, la estabilidad económica de buena parte de los países del globo depende de cuántos dólares tenga en reservas su banco central.
Aún hoy, entre el 60 y 70% de las reservas globales están denominadas en dólares, moneda que solo emite la Reserva Federal de EE. UU.
Esto le ha permitido crear, con el tiempo, una arquitectura global que le otorga un grado de control sobre el flujo global de intercambios que, por cuestiones obvias, no tiene registro en la historia.
Pero, como dijimos, tiene su contracara: la moneda se encarece y, en consecuencia, EE. UU. pierde competitividad.
A esta falta de competitividad, que además tiene otros factores, Trump la quiere compensar mediante la imposición de aranceles.
¿Cuál es el riesgo de esta estrategia?
Que aquello que EE. UU. pueda ganar mediante aranceles más altos en el corto plazo, lo pierda en el largo si a nivel global comienza a extenderse la idea de que la hegemonía del dólar, antes un ancla, se ha convertido en un peligro para la seguridad nacional de los Estados.
Es decir, EE. UU. quiere los beneficios del dólar como moneda de reserva y comercio global, lo que le da un poder inmenso frente al resto del mundo, pero no querría hacerse cargo de los efectos secundarios, esto es, una moneda cara, y quiere que el resto pague también por ello.
A sola vista un solo ganador, y muchos perdedores. El problema de perjudicar al mismo tiempo a Europa y China, los perdedores, podría ser ni más ni menos que una aceleración de la integración geopolítica de Eurasia.
¿Qué sería de la posición estadounidense frente al mundo en un escenario así? Por buscar una ganancia económica en el corto plazo, se pondría en riesgo la primacía geopolítica que EE. UU. ha sabido construir.
¿Estabilizar Medio Oriente? ¿Ucrania?
Dicho lo anterior, pasemos ahora a la segunda cuestión: la activa diplomacia trumpiana, cuyo eje central pareciera ser el de finalizar los conflictos en curso en Medio Oriente.
¿Quién gana con la paz? Sin duda la búsqueda de la paz es un objetivo loable. Sin embargo, ¿quién se beneficiaría más por la finalización de los conflictos mencionados?
Para orientarnos en esta cuestión, se podría apelar incluso a algunas afirmaciones realizadas por el vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, quien a poco de asumir señaló que la seguridad del Mar Rojo no era de vital importancia para Washington, sino para Europa, ya que por allí pasa buena parte de su comercio con Asia.
Razón por la cual también podríamos agregar a China entre los interesados en la seguridad del Mar Rojo y sus principales puntos estratégicos: el Canal de Suez, y el estrecho de Bab el-Mandeb.
Medio Oriente, una región clave para todos
Perseguir la paz en Medio Oriente sería en efecto un cambio radical en la estrategia estadounidense para la región de los últimos 24 años.
Hasta acá, su prolongada intervención, comenzada en el año 2001 en Afganistán, tiene en su haber algunos Estados destruidos, el surgimiento de nuevas organizaciones terroristas, menos estabilidad, la continua inexistencia de la democracia, y difícilmente un ejercicio de mayores libertades por parte de la población local.
Para algunos esto ha sido un segundo Vietnam, un fracaso absoluto. Pero quizás no, quizás quienes lo consideran así fallan en reconocer los objetivos que ha perseguido la política estadounidense hacia Medio Oriente.
En definitiva, como bien dijo Vance, Medio Oriente no es un punto geográfico vital para el comercio estadounidense de ultramar. Tampoco compra EE. UU. allí su petróleo, al menos no en cantidades significativas. Pero esto no lo hace menos relevante.

El papel de China y Europa
Geográficamente, es el punto medio que une Europa y Asia, ese eje cuya pacificación permitiría pensar en la existencia de una Eurasia, un territorio integrado de Lisboa a Shanghái con dos extremos poderosos colaborando activamente: China y la Unión Europea.
Por otro lado, sus enormes reservas de gas y petróleo lo vuelven un actor relevante por dos cuestiones:
- La capacidad productora y exportadora de algunos países de Medio Oriente, agrupados en la OPEP, incide en el precio global de estas materias primas
- China y Europa, dos competidores industriales de EE. UU., dependen de las importaciones de energía
EE. UU. no puede desentenderse
Entonces: ¿podría una gran potencia desentenderse de una región que es tanto vital para el desarrollo de sus adversarios, como capaz de afectar su propia estabilidad social?
Quizás aquí esté la razón de 24 años ininterrumpidos de presencia estadounidense en Medio Oriente, y todo lo que ha ocurrido, y sigue ocurriendo en estos años, son en definitiva medios que siguen un mismo y único fin: ejercer el control sobre una de las áreas más relevantes en el gran tablero mundial.
¿Y si es todo un engaño?
Recapitulando, señalamos que las iniciativas de Trump, en el mediano plazo, pueden ser perjudiciales para la hegemonía estadounidense. La paz en Ucrania y Medio Oriente podría terminar beneficiando más a China, quien vería el terreno allanado para avanzar a gran velocidad con su Nueva Ruta de la Seda.
En el mismo sentido, su insistencia para mejorar la economía estadounidense a base de aranceles podría hacer, también en el mediano plazo, que el dólar se debilite como moneda de referencia internacional, minando entonces el pilar económico del poder estadounidense. ¿Entregar el imperio a cambio de superávit comercial?
El Big Beautiful Bill y el posible caos económico
Sin embargo, todo podría ser también un gran engaño por parte de Trump. Como lo indica su proyecto enviado al congreso estadounidense, llamado Big Beautiful Bill (un Proyecto de Ley Grande y Hermoso), lejos de mejorar las cuentas de la economía, parecerían agravarlas.
Aumenta el gasto en defensa y baja impuestos, ensanchando el déficit que supuestamente intentaría combatir. Elon Musk se fue con críticas a esto último, diciendo que los recortes hechos no serían suficientes para bajar el déficit, por lo que el resultado sería el opuesto.
¿Un nuevo orden internacional?
Lo mismo podría pensarse en materia de política exterior. Quizás esto sea lo significativo en el mediano plazo: una búsqueda de dinamitar el orden internacional que EE. UU., acorde a sus intereses en algún momento construyó, pero que ya no le sirve.
Es decir, estamos quizás ante un cambio profundo y significativo que puede alterar profundamente las relaciones entre los Estados.
¿Cómo sería este nuevo orden? Imaginarlo será objeto de un análisis futuro.